
El uso de los mecanismos de participación ciudadana
Por Bernabé Lugo Neria, doctor en Finanzas Públicas de la UAEH
e Israel Cruz Badillo, doctor en Ciencias Sociales de la UAEH
Fotografías: Freepik
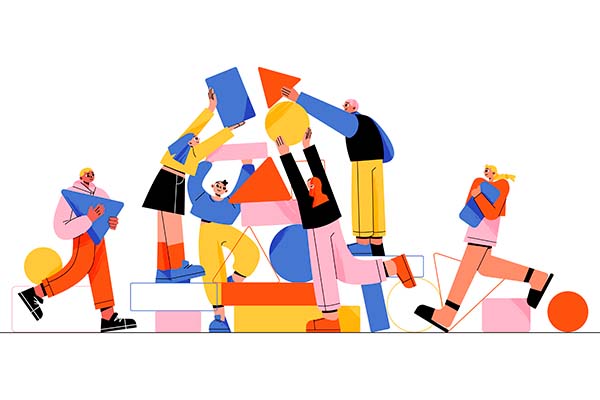
La participación ciudadana constituye un componente recurrente en los discursos de los actores gubernamentales, particularmente en el contexto de la formulación de políticas públicas. En términos generales, el diseño de un curso de acción orientado a mitigar las problemáticas públicas de la agenda gubernamental requiere la inclusión de mecanismos de participación que involucren a la ciudadanía en las distintas etapas del proceso: desde la planificación inicial, pasando por la implementación, hasta llegar a la evaluación de los resultados.
En este contexto, surgen las interrogantes: ¿Cómo se organiza la gente para tratar de resolver sus necesidades sociales o intervenir en los asuntos públicos? ¿Por qué la gente no participa? ¿Cuáles son los mecanismos de participación que la gente más utiliza?
Responder a estas preguntas resulta complejo, especialmente debido a la limitada disponibilidad de información sistematizada. No obstante, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) ofrece un marco de referencia que puede aportar valiosas perspectivas al respecto.
De acuerdo con la ENCUCI de 2020, el 27.4% de las personas encuestadas de 18 años de edad o más ha firmado alguna vez una petición para solicitar un servicio o la solución a un problema, mientras que el 22.1 % ha trabajado en colaboración con otras personas para resolver problemas comunitarios. Por otro lado, el 18.5% se ha reunido con autoridades, el 7.8% ha buscado apoyo en alguna organización social y el 10.8% ha recurrido a un partido político.
Con respecto a las acciones de presión, el 7.3% ha utilizado redes sociales, el 9.3 % ha participado en protestas, el 4.7% ha acudido a medios de comunicación, el 4.5% se ha unido a una huelga y el 4% ha bloqueado espacios públicos, carreteras o avenidas. Finalmente, un 2.5% reportó haber realizado iconoclasia en barda o edificios públicos como forma de manifestación.
En ese contexto, dentro de las principales razones por las cuales la población de 18 años de edad o más no participa en actividades relacionadas con la vida pública están: la falta de tiempo, señalada por el 44.4% de las personas encuestadas; la ausencia de información sobre cómo participar, mencionada por el 29.6% ; el desinterés o nulo deseo de involucrarse, indicada por el 20.1%; mientras que la desconfianza en las instituciones, personas y organizaciones que promueven la participación, se reportó por el 5.3%.
Según la misma fuente, con relación a los mecanismos de participación ciudadana, el 50.8% de la muestra ha oído hablar o tiene conocimiento de las consultas ciudadanas; sin embargo, solo el 15% ha participado. En cuanto a las contralorías sociales, el 26.3% asegura conocerlas, pero solo 5 de cada 100 habitantes han tomado parte en ellas. Por otro lado, respecto al presupuesto participativo, el 14.3% de la población está familiarizado con él, aunque solo el 6.4% ha participado activamente en su implementación.
Estos tres mecanismos buscan acercar a la ciudadanía al trabajo gubernamental. El primero de ellos, la consulta ciudadana, “es un mecanismo directo de participación en el que los ciudadanos aprueban o rechazan una o varias propuestas previamente planteadas sobre temas de interés público”, (Instituto Nacional Electoral, 2021).
Las contralorías sociales, por su parte, implican acciones de participación ciudadana institucionalizadas orientadas al control, vigilancia y evaluación tanto de programas como acciones gubernamentales por parte de personas y/u organizaciones (Hevia, 2007, 7).
Finalmente, los presupuestos participativos son un ejercicio democrático en el que los habitantes de cierto territorio deciden cómo se distribuirá y gastará una parte de los recursos públicos, que en algunos casos llega a ser el 5 por ciento del presupuesto anual.
En el estado de Hidalgo, los resultados muestran una tendencia relativamente positiva. Con base en la ENCUCI, el 8.11% de la población encuestada reporta haber participado en contralorías sociales, el 11.95 por ciento en presupuestos participativos, mientras que el 21.23% en consultas ciudadanas.
Aunque estos resultados superan el promedio nacional, deben ser interpretados con cautela. En la entidad se están sentando las bases para promover una democracia participativa, pero aún queda un largo camino por recorrer.
Bibliografía:
- Encuesta Nacional de Cultura Cívica (2020). Encuestas en Hogares, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/, [fecha de consulta: 26 de agosto, 2021].
- Hevia, Felipe (2007). Contraloría Social y Protección de Programas Sociales, Seminario Internacional Candados y Derechos: Protección de programas sociales y construcción de ciudadanías, PNUD, México, D. F.
- Instituto Nacional Electoral (2021), “Consulta popular 2021”. Disponible en https://portal.ine.mx/consultapopular/, [fecha de consulta, 21 de noviembre de 2024].